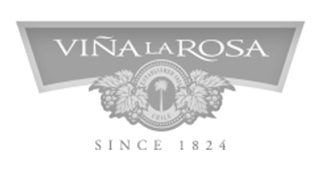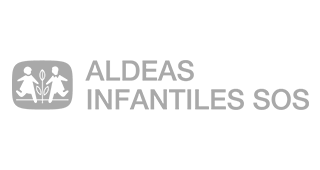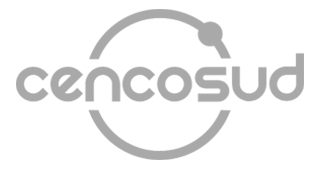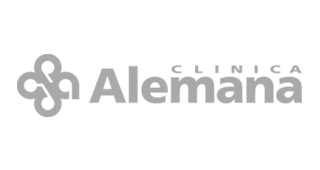Cuando los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos y en la disruptiva era Trump, la filtración de los chats entre la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y la diputada Karol Cariola en el marco de la investigación por el Caso Sierra Bella nos mostró que los escándalos de Watergate- micrófonos instalados por la Casa Blanca en la sede del partido demócrata, revelados por” Garganta Profunda” y que llevó a la renuncia en 1973 del presidente Nixon- , o recientemente de Signal- inclusión del director de la revista The Atlantic en una reunión de las más altas autoridades de seguridad norteamericanas discutiendo un ataque a Yemen- también pueden darse en nuestro país, provocando fuertes remezones políticos y abriendo la discusión sobre los límites de la privacidad en la era de las redes sociales.
Más allá del resultado que tenga la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Coquimbo por irregularidades en la fallida compra de la clínica y potencial tráfico de influencias de parte de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, para Max Colodro este “diálogo brutal Hassler-Cariola (“este gobierno es lo peor que nos ha pasado” y críticas personales al presidente Boric y asesores cercanos) es un destello de nuestro presente de transparencia total, pura, de sinceridad obscena”.
Mientras el gobierno prefirió bajar el perfil a las críticas emanadas de personeros de su alianza y el sector oficialista optó por acusar al ministerio público y a la prensa, el rector de la UDP y abogado Carlos Peña defendió el rol del periodismo en la difusión de los chats. “El contenido de esa conversación es referido a un asunto que por definición nos importa a todos, o acaso no nos importa cuáles son las lealtades que sustentan o no a las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, cuán sinceras o no son las opiniones políticas vertidas por las altas autoridades del Congreso”, señaló, agregando que “el poder político siempre quiere refugiarse en la esfera del secreto, y la labor del periodismo es evitar que eso ocurra”, en tanto la oposición cuestionó el doble estándar frente al caso Hermosilla.
Después de un verano marcado por especulaciones sobre su decisión a repostular, la retirada (sin endoso a ningún candidato) del escenario presidencial de Michelle Bachelet y la renuncia de Carolina Tohá al ministerio del Interior abrió con fuerza la campaña con miras a noviembre, la que-al decir de Ascanio Cavallo- será la más dura desde la vivida en 2009. Los hechos de las últimas semanas parecen darle la razón al analista. Una fragmentación política, que se expresa en 22 partidos en el Congreso que forman mayorías tácticas y esporádicas; una devaluación presidencial que se traduce en la inscripción de 240 precandidaturas a La Moneda en el Servel; y las divisiones internas en los conglomerados de gobierno y oposición, que mantienen a menos de un mes en suspenso las primarias de abril, confirman la crisis política e institucional que vive el país. La decisión de La Moneda de presentar una indicación sustitutiva a la moción de exigir un 5% de representatividad a los partidos que aspiren a tener representatividad en el Congreso incluida en el proyecto de reforma política que analiza el Congreso, hace difícil un cambio que permita mayorías parlamentarias en este período.
Aunque Evelyn Matthei sigue liderando las preferencias para las presidenciales (CADEM mostró, a fines de marzo, que en segunda vuelta presidencial, la ex alcaldesa se impondría a José Antonio Kast por 10 puntos (44 vs 34); a Johannes Kaiser, por 20 puntos (47 vs 27); a Carolina Tohá por 31 puntos ( 58 vs 26), y a Jeannete Jara, por 40 puntos (60 vs 20), la decisión del partido Republicano y Nacional Libertario de ir directamente a competir en la primera vuelta y las recientes fracturas al interior del conglomerado (el pacto de Manuel José Ossandón con el PS, PPD, PC, Republicanos y el voto a favor y abstención de parlamentarios de CHV para asumir la presidencia de la Cámara Alta y evitar que asumiera el senador Evópoli Felipe Kast) dio un duro golpe a la candidatura de Matthei, planteando dudas sobre su capacidad de liderazgo y de gobernabilidad de la derecha, y revivió antiguas querellas, que hizo decir al periodista Tomás Mosciatti, que la Fronda Aristocrática descrita por Alberto Edwards hace casi un siglo seguía vigente en este sector de la política nacional y al académico Pablo Ortúzar a señalar que el conflicto entre los poderes Ejecutivos y Legislativo (con visos de parlamentarismo), que se hizo más agudo en el segundo gobierno de Piñera, es sistémico y amenaza por igual a un potencial futuro gobierno de la derecha o de la izquierda.
En el oficialismo, el retraso en la decisión del PC a favor de la que aparecía como la más posible candidata a las primarias, la ministra del Trabajo Jeannette Jara (por primera vez, el carácter monolítico del PC se ha dividido entre el sector liderado por Lautaro Carmona, que apoya la postulación del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el sector alineado con el gobierno), ha puesto en pausa la decisión del PS y el Frente Amplio, dejando a la ex ministra Carolina Tohá en compás de espera sobre quiénes serán sus contendores en primarias, o si será finalmente la candidata de la unidad de los partidarios del gobierno. Mientras el gobierno del presidente Boric hace frente a los coletazos de la venta frustrada de la casa del ex presidente Salvador Allende, de los procesos por el caso fundaciones y las investigaciones de la fiscalía por eventuales fallas administrativas en la salida del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve y pone en marcha al nuevo ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Luis Cordero, mientras Álvaro Elizalde asume Interior.
El proceso electoral del 2025 se desarrolla en un escenario nacional complejo, caracterizado por una crisis de seguridad que los chilenos señalan como su principal preocupación; por una economía con bajo crecimiento, alto endeudamiento y bajos estímulos a la inversión; con una población que envejece a un ritmo más acelerado que las naciones con mayor población adulta; con un sistema escolar que está lejos de responder a los desafíos de las demandas de un mundo digital; y con una población que- con un 80% en las encuestas- ve en el presidente de El Salvador Bukele el ideal de imagen presidencial y elige el autoritarismo frente a la democracia para enfrentar los desafíos de la sociedad actual.
En concordancia con las advertencias del politólogo y autor de obras sobre el riesgo global, Ian Bremmer, de que el mundo está entrando en un período de mayor incertidumbre económica, el Banco Central de Chile puso una nota de alerta en su IPOM de marzo frente a los escenarios de guerra arancelaria impulsada por USA y un deterioro del comercio internacional. El instituto emisor proyectó el crecimiento del PIB entre un 1,75% y 2,75%, pero señaló que la inflación se mantiene alta (se proyecta un 3,8% hacia fines de año), por lo que la tasa de política monetaria se mantuvo en 5%. En tanto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) confirmó en su primer informe del año, que el país requerirá un recorte de US$ 1.500 millones para cumplir con la meta de balance estructural del -1,1% fijada por el ministerio de Hacienda y que el próximo gobierno deberá ajustar el gasto en casi US$ 6 mil millones debido al aumento sostenido de la deuda por menor recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario, encarecimiento del financiamiento, subestimación de las necesidades de inversión pública y activación de gastos no registrados en la contabilidad fiscal, entre otras.
El mes de marzo termina con los chilenos llorando la partida del rey de la cumbia chilena, Tommy Rey; buscando en las glorias pasadas el consuelo al fracaso de la Roja y debatiendo sobre las brechas generacionales que puso en evidencia la serie Adolescencia.